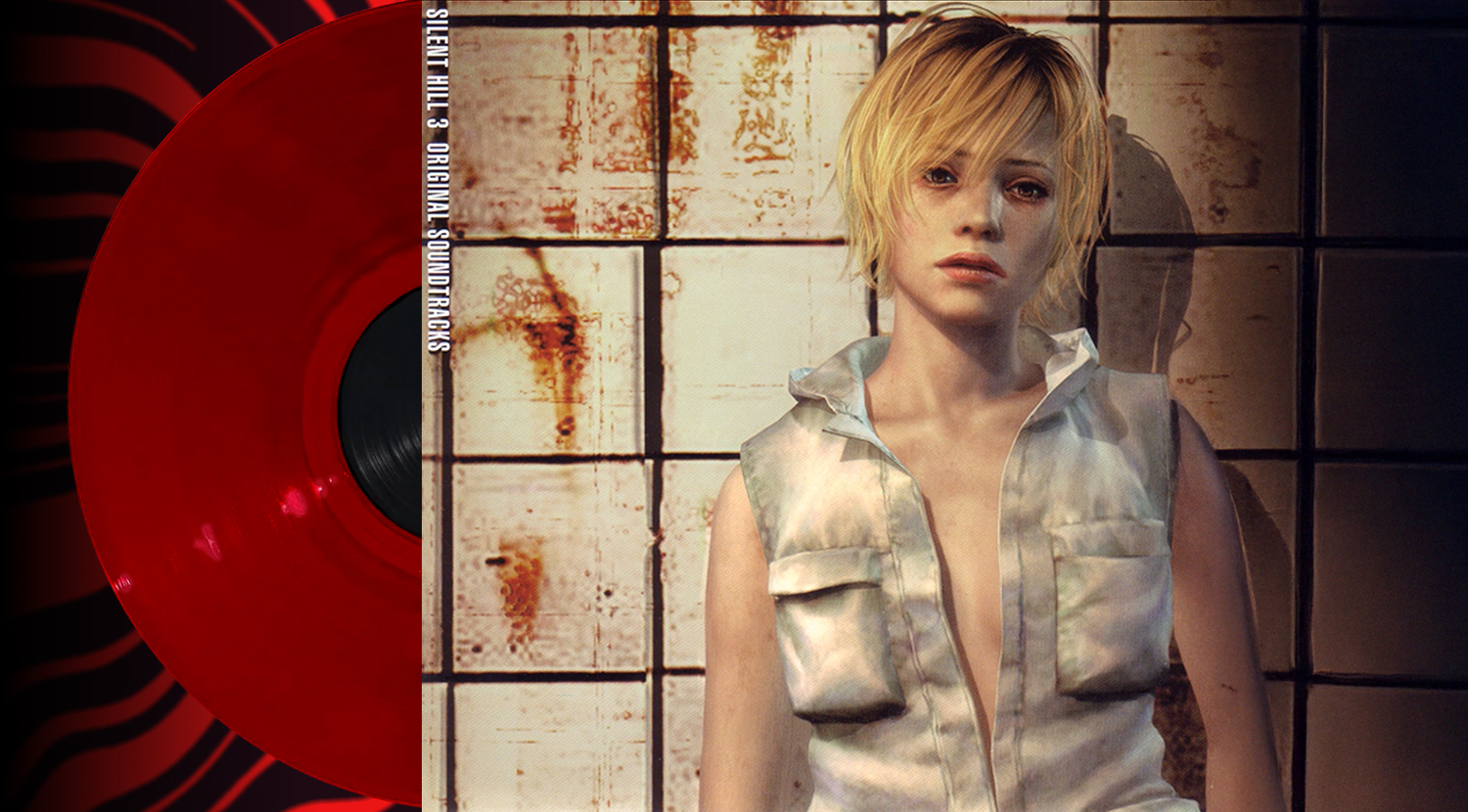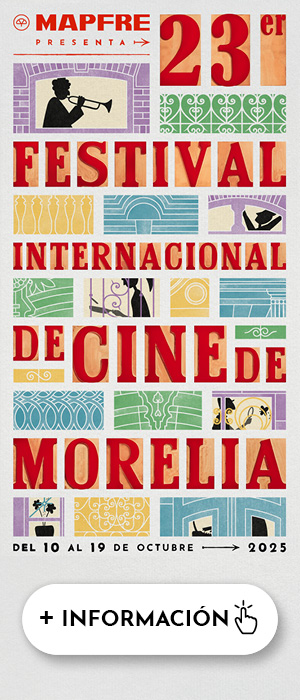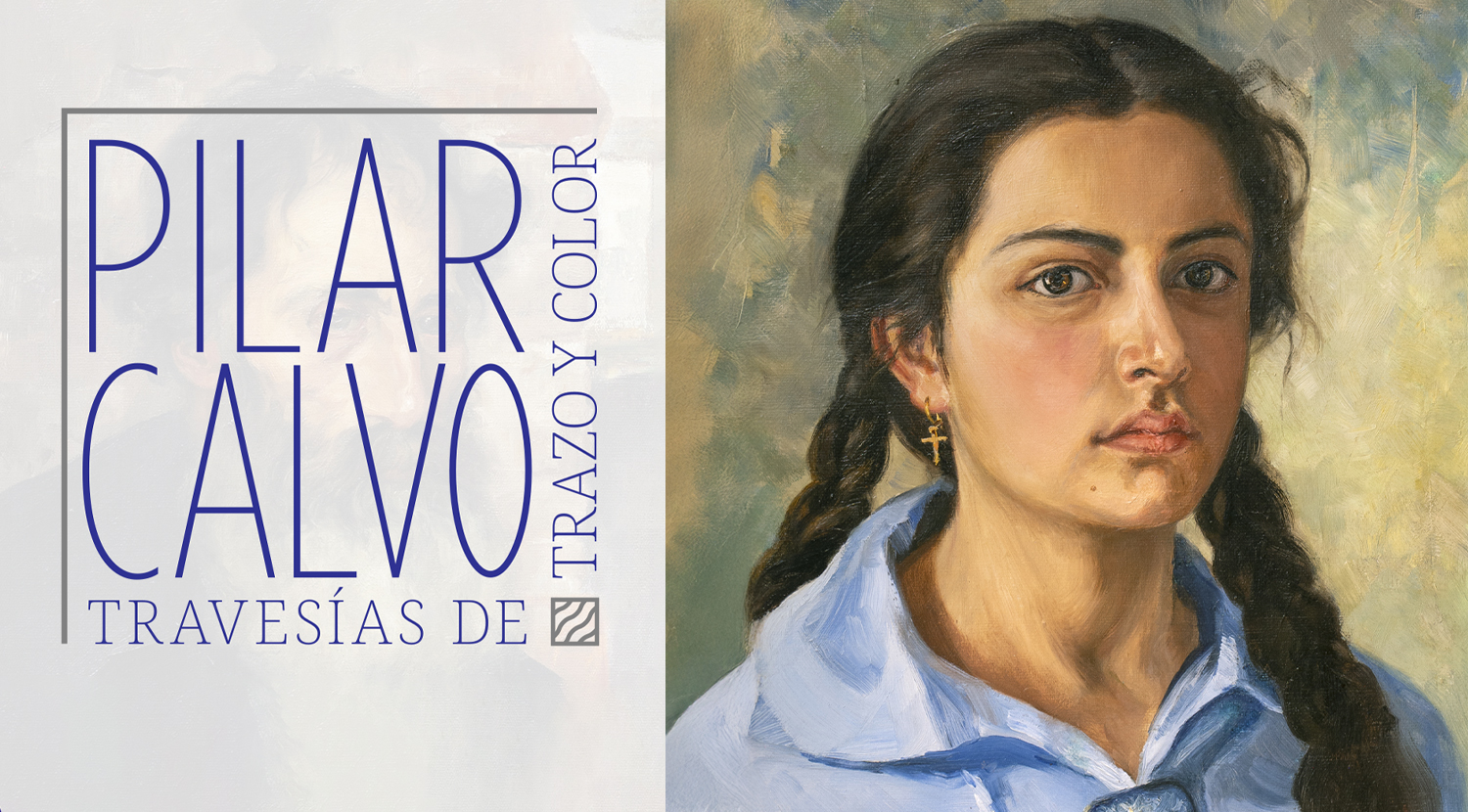Pantalla Sonora
El arte musical en el horror interactivo: breve repaso a las bandas sonoras de videojuegos de terror
Sergio Meza
A lo largo de la historia del arte, se ha creado un consenso, no importa la disciplina, la forma, la corriente o el estilo, de que toda potencial experiencia artística depende directamente de los sentidos como puerta para generar emociones, sea en combinación entre ellos o no. Esto abre un debate a si todo lo sensorial es candidato para ser considerado una forma de arte. En la percepción clásica de las bellas artes se enlista, por ejemplo, a la escultura, pero no a la gastronomía como una forma completa de quehacer artístico. Con la modernidad y la industrialización la duda se desdobla hacia otros productos, ¿Lo manufacturado en masa puede ser arte? ¿Qué hay del cómic o la mixología? ¿La labor artesanal o el happening encuentran espacio dentro de lo académicamente reconocido como arte? Actualmente la discusión que gira en torno a disciplinas como el performance u otros estilos contemporáneos recae en la misma pregunta: ¿Todo lo sensorial es potencialmente una obra de arte? En caso de que la respuesta sea un hipotético “Sí”, entonces una obra que consiste en un producto visual, sonoro, narrativo, que además fuese plenamente interactivo, y que a partir de esto genere emociones constantes, cabría dentro de la descripción de potencial obra de arte. Dicho de otro modo, los videojuegos, y sus elementos, podrían ser catalogados como tal, en caso de tener la calidad necesaria para ello. Aunque esa es una discusión para otro momento, concentrémonos en sus factores individuales; tal vez ellos puedan lograr el estatus de artístico de manera separada, como la fotografía en el cine, por ejemplo.
Uno de los ingredientes que se vuelve un factor clave al momento de la experiencia inmersiva que ofrece un videojuego es su aspecto musical. En un caso parecido al de las bandas sonoras cinematográficas, uno se atreve a pensar que nadie dudaría de su carácter artístico ni de su utilidad narrativa. Si bien es un hecho que, así como existen cientos de bandas sonoras en cine que aparecen como mero requerimiento sin aportar nada sustancial al disfrute de la cinta, también se podrían enumerar los videojuegos que integran un apartado musical solamente para contar con uno sin mayor propósito. Sin embargo, como en cualquier disciplina creativa, mientras más empeño y propósito se le imprima al trabajo realizado, más destaca su técnica y su valor.
Con la conclusión, hasta ahora, de que las bandas sonoras en un videojuego pueden ser sumamente valiosas por sí mismas, concentrémonos en las que, quizá, brindan mayor experiencia atmosférica e inmersiva: aquellas que acompañan al horror.
Así como es difícil imaginar El exorcista sin las célebres Campanas tubulares o la escena de la regadera en Psycho sin la musicalización de esos inquietantes violines, muchos de los más grandes videojuegos de terror dependen en gran medida de su musicalización. Y es que, ante una experiencia atmosférica que busca asustar a quien participa en ella, lo sonoro, no solo lo musical, se vuelve un apartado fundamental. ¿Cuáles podrían ser catalogados como los soundtracks infaltables en el horror interactivo? Aprovechando la temporada spooky, a continuación repasamos algunos de los ejemplos más destacados a través de sus compositores.
Akira Yamaoka

Silent Hill (Original Soundtrack)
Empecemos con los gigantes. Yamaoka es la respuesta inmediata cuando uno se pregunta por compositores de soundtracks en videojuegos de terror, como mencionar a John Williams en cine o a Mike Post en televisión. Yamaoka es conocido primordialmente por componer prácticamente todas las bandas sonoras de la saga Silent Hill; franquicia que, en la opinión de muchos, se trata de la más importante en la historia de los videojuegos de horror.
El estilo de Yamaoka bebe completamente del rock, o incluso del rock sinfónico. Sus temas más célebres son piezas de rock instrumental que, si bien acompañan a la trama, podrían considerarse como grandes temas profundamente melancólicos por sí mismos. Yamaoka es el rey del soundtrack ambiental, mediante el uso de piano, cuerdas (como la inolvidable mandolina del primer Silent) y sintetizadores, crea una atmósfera permanentemente inquietante, pero no necesariamente grandilocuente; no estamos ante un horror enorme y manifiesto, sino en el suspenso constante ante el misterio y la angustia.
Jason Graves
Hablando de tensión y angustia, tenemos a Jason Graves, responsable de algunas de las bandas sonoras más reconocidas dentro del horror interactivo reciente, hablamos de Dead Space y Until Dawn. Menos ambiental, pero más melódico que Yamaoka, Graves es poseedor de un estilo mucho más cinematográfico gracias al uso de grandes orquestas, adaptándose bien a la obra que se le requiere: en el caso de la saga Dead Space su música es atemorizante durante los instantes de pausa, pero arroja toda la carne al asador cuando de un ataque se trata, en otras palabras, logra imprimir tensión en los momentos en que la atmósfera lo requiere y logra melodías sumamente agresivas en las escenas de acción. Graves trabaja también en bandas sonoras de cine y televisión, esto es completamente notorio en su obra, su sonido es ilustrativo: si uno escucha las piezas de Until Dawn es difícil no imaginarse una serie de asesinatos en una cabaña a mitad de la nada.
Masami Ueda
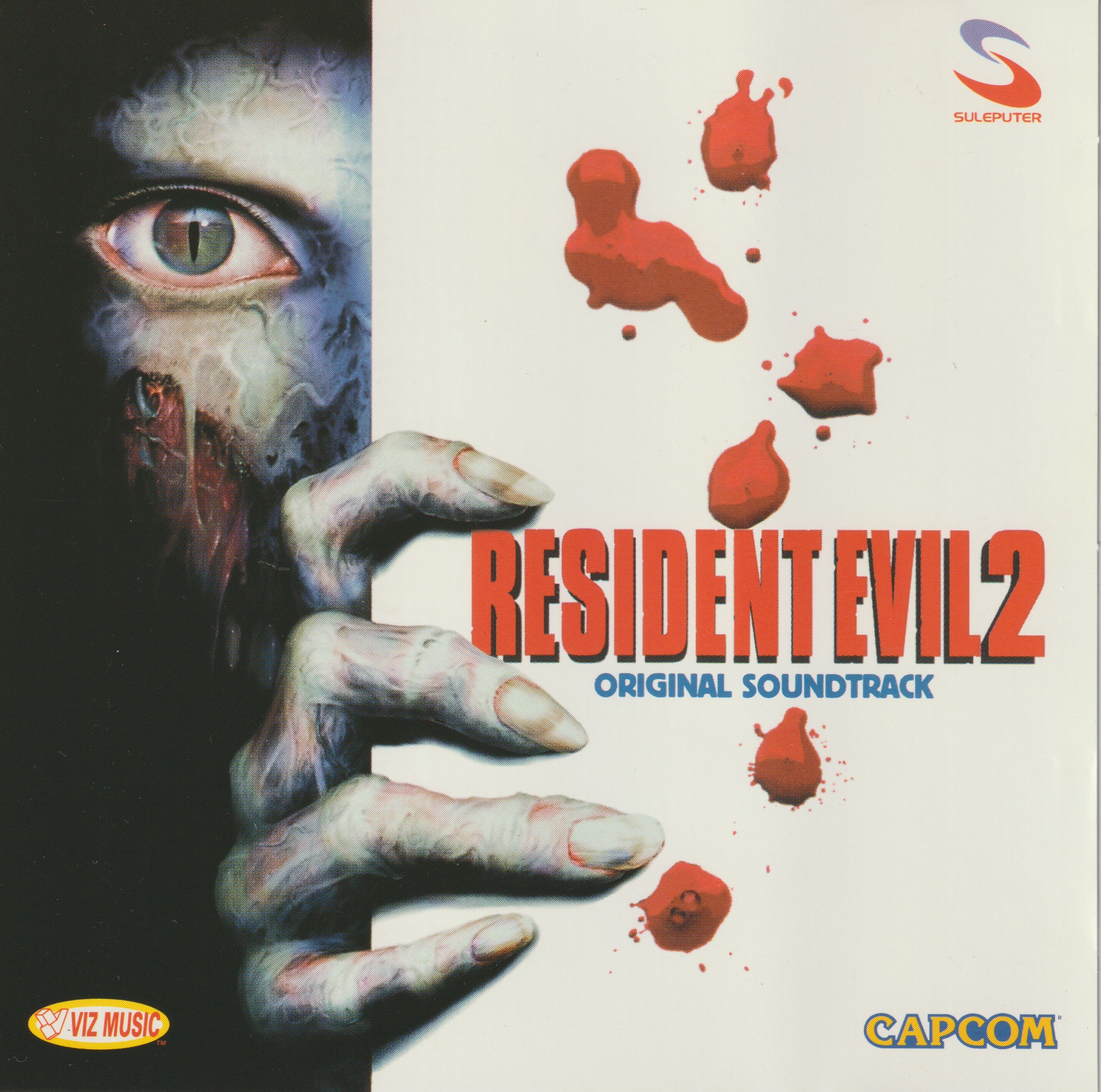
Resident Evil 2 — Soundtrack
Una combinación de los estilos anteriores. Si bien es complicado delimitar con exactitud su porción en el trabajo, Ueda es el principal compositor de las bandas sonoras para las primeras tres entregas de Resident Evil; juegos que contaron con más de un compositor, el primero de ellos incluso con cuatro en total. ¡Qué responsabilidad la de musicalizar el parteaguas para los videojuegos de horror!
Consideremos que, hasta ahora en esta lista, en este caso hablamos de las entregas de mayor antigüedad. Al igual que otras disciplinas de creación artística, quizá mucho más que cualquier otra, los videojuegos dependen de los avances técnicos del momento para realizarse de una u otra manera. No se puede juzgar bajo los mismos parámetros juegos que se llevan entre sí 10 o 20 años, dado que el desarrollo tecnológico entre sí es abismal. Ueda y sus compañeros se enfrentaron a un escenario en el que, si bien las bandas sonoras ya distaban de la música de 8-bits, tampoco tenían grandes recursos digitales a la mano para brillar por su cuenta. Resident Evil 1, 2 y 3 poseen música comprimida para caber dentro del sistema del juego. Sin embargo, no por ello deja de ser una estupenda banda sonora que entiende, en los tres casos, que la trama se inspira mitad en cintas de acción y mitad en las tramas clásicas del género zombie. Sumamente dramática por momentos, mediante percusiones, sintetizadores y muchas cuerdas, Ueda le da emociones novelescas a la piedra angular del survival horror. Resident Evil es versátil en su música, suena a ciencia ficción, milicia, horror y muerte.
Mick Gordon

DOOM (Original Game Soundtrack)
Cambiemos completamente de aires. Si hasta ahora, para seguir con las comparaciones fílmicas, habíamos hablado de El exorcista, Psycho, Alien, y The Night of the Living Dead, estamos por entrar a terrenos de Evil Dead. Mick Gordon es el compositor responsable de musicalizar la resurrección de la franquicia Doom, que si bien no es estrictamente de horror, no creo que alguien encuentre precisamente sosiego ante tener que enfrentarse, arma en mano, a las huestes completas del infierno.
El estilo de Gordon es completamente metalero, industrial, aquí no hay suspenso, todo son poderosos riffs y, quizá, la batería más agresiva en la historia de los videojuegos. Con la testosterona al máximo y los decibeles estallando en los oídos, uno con trabajos podría imaginarse escuchar algo distinto al meterse en la piel de un protagonista que, a pura fuerza bruta, es temido hasta en los más profundos círculos infernales. Sin embargo, aquí y allá hay destellos sorpresivos en las piezas, como el uso de metales de viento o hasta vibráfonos. Gordon logra uno de los trabajos más frescos e impresionantes en la historia reciente del soundtrack de videojuegos, no solamente del género de horror. Sus agresivas melodías despiertan en uno de manera inmediata el instinto de tomar un control y ponerse a jugar, diversión pura.
Samuel Laflamme
Regresamos a Psycho, volvemos a esa máxima expresión de terror ante la combinación máxima de él: suspenso, tensión, angustia, jumpscares, gore, el horror ante la crueldad humana y el miedo a lo sobrenatural. Todo eso tiene la franquicia de Outlast y todo eso tiene su música, compuesta por el francocanadiense Samuel Laflamme, quien, pese a tener pocos trabajos en su haber, sin duda se posiciona actualmente como una referencia obligada de las bandas sonoras del horror interactivo.
La música de Outlast, decíamos, tiene todo. Quizá es el mayor ejemplo de los aquí enlistados que puede causar miedo inmediato ante su escucha; reto a quienes leen estas líneas a escuchar, en soledad y a oscuras, cualquiera de las tres bandas sonoras de la franquicia y a soportarlo por más de diez minutos. Con una hábil suma de recursos, Laflamme, mediante el uso de profundos coros (recurso no mencionado sino hasta este momento en nuestra lista), gran orquestación, cuerdas largas y agudas, metales que sostienen y percusión estrictamente necesaria, logra uno de los ambientes más tensos y hórridos que los gamers han escuchado en años recientes.
Estos breves, pero concisos ejemplos, pueden servir como argumentos en el debate que gira en torno a la calidad artística de los videojuegos. Hablar de videojuegos de terror, y su música, podría ser una carta muy fuerte para defender el valor sensorial y emocional que guarda esta industria. Que pese a ser tal, también cuenta con el inmenso trabajo de equipos gigantescos, genios creativos, y grandes narradores, cuya obra debería superar la barrera del cliché y ser vista, en mi opinión, con más respeto y mente abierta por parte de quienes se dicen analistas de las creaciones humanas. Remítase pues a los dudosos ante las angustiosas pruebas; si no sudan frío ante la atmósfera de Silent Hill 2 y su música, por ejemplo, tratamos entonces con simples estatuas.