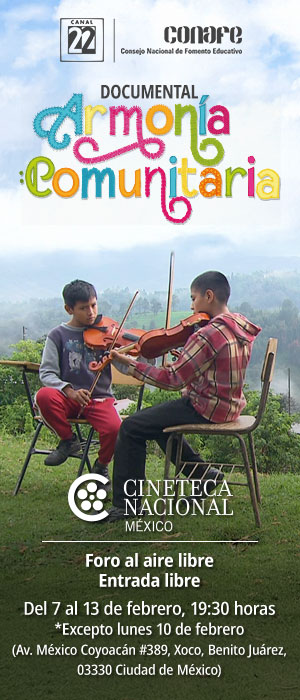Cultura para el paladar
Hechizos culinarios
Por: Redacción Gaceta Veintidós
La cocina es un lugar tan común en el que solemos pasar de largo la relación que tienen diferentes procesos como naturaleza del espacio, es por ello que se le ha llegado a comparar con los laboratorios debido a la realización de procesos químicos como combustión, desnaturalización de proteínas o la fermentación. ¿Sabías que desde el cortar una cebolla la química se encuentra presente? Resulta que la cebolla libera gases con azufre, entre otras varias sustancias, que al mezclarse con el agua de nuestros ojos forma ácido sulfúrico, como respuesta a esa reacción, el cerebro libera agua de los conductos lagrimales haciendo que comencemos a llorar.
La cocina es un espacio en el que podemos hacer diversos experimentos y nuevas creaciones, no somos conscientes de los procesos químicos y físicos que ejecutamos en ella, pero están presentes en cada platillo. Acudiendo a la historia identificamos que antes de que la química y los científicos se definieran como tal, se hablaba de alquimia, una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que se vincula con medicina, astrología, semiótica, física, misticismo, espiritualismo e incluso con la magia. La primera relación entre magia y cocina se alude a las brujas, aquellos seres que desde la Edad Media fueron asociados con asuntos prohibidos debido a la sabiduría que podían tener.
Cuando se habla de magia, se apunta directamente a los procesos químicos que son ejecutados al momento de cocinar, la magia de la cocina, sin embargo, otra percepción es aquella en la que los alimentos tienen ciertos efectos, ¿alguna vez has escuchado sobre la existencia de las plantas mágicas? En esta edición de Cultura para el paladar te hablamos de algunas plantas cotidianas cuyo uso se relacionó en algún momento con el mundo de la brujería, el chamanismo y los curanderos, aunque son parte de las culturas originarias.
Pipiltzintzintli
Entre las muchas plantas mágicas que habitan en México, podemos distinguir diversos efectos que las caracterizan, y sin duda, una de las favoritas – y a su vez más satanizadas – de los últimos tiempos, ha sido el cannabis. La historia del cómo perdió su término náhuatl se remonta a la llegada de los españoles a México. Inicialmente, se aprovechaba la fibra del tallo, del entonces llamado cáñamo, sin ser objeto de ningún tipo de prohibición. Con presencia a lo largo de casi cinco siglos en el continente americano, la transformación de su denominación resulta incierta, pero su etimología se desprende de la raíz pipil (niño), el sufijo tli, que puntualiza un sustantivo, y, por último, del sufijo tzintzin, que no es más que un plural diminutivo. Todo esto, daba como resultado el significado de la palabra: los niños o príncipes venerados. Hace poco más de 10 años, un editor de la revista Cáñamo, llamado Leopoldo Rivera, especificó que pipiltzintzintli fue el nombre genérico que los pueblos originarios emplearon para designar al cáñamo - y a otras plantas – en los rituales donde se consumía por sus efectos psicoactivos. Dentro de sus usos, también se destacó por las propiedades nutricionales de sus semillas y los derivados de las propiedades psicoactivas y medicinales de la resina que sus flores segregaban.
Tulsi
También llamada albahaca sagrada, cuyo nombre hindú significa incomparable, es considerada en los Vedas como la encarnación de la diosa Tulasi, esposa de Vishnu, quien encarna la pureza, la devoción y la curación. Desde hace más de 5,000 años, esta planta ha estado presente en ceremonias religiosas y hoy todavía forma parte de la medicina ayurvédica, - corriente medicinal originada en la India que significa “la ciencia de la vida” y enseña que la energía vital (prana) es la base de toda vida y curación - así como del cultivo en patios y templos hindúes por sus atribuciones calificadas como divinas.
Su propagación se debió por supuesto, a la ruta de las especias, lo que la hizo llegar hasta Europa en el siglo IV antes de nuestra era. Los antiguos griegos la bautizaron como basilikón phytón (planta real), y era utilizada para perfumes de la aristocracia.
Sin embargo, en la Antigua Roma se entendía que esta planta despertaba pasiones y además entorpecía el comportamiento de quien la usara, llegando incluso a connotaciones satánicas y de mal de ojo. Hoy, la iglesia ortodoxa griega, así como la búlgara, la serbia, la macedonia y la rumana, emplean sus hojas en el agua bendita o en ritos funerarios. La iglesia romana también cambió su simbolismo tras una leyenda catalana que aseguraba que, durante la persecución de Herodes a la Virgen María, esta se escondió entre el trigo alto de un campo, pero su túnica azul se asomaba, por lo que unas plantas de albahaca crecieron cerca para protegerla y ocultarla por completo. En el uso diario, se le atribuyen algunas propiedades paliativas, así como usos gastronómicos, y por supuesto, aromáticos.
Epazotl
Mejor conocido como epazote, esta hierba aromática es una de las más comunes de usar en la preparación de varios platillos; nativa de Mesoamérica, es usada con fines medicinales desde tiempos prehispánicos, está anotada en el Códice Florentino como una hierba comestible y de olor.
La dysphania ambrosioides, también conocida como pazote, apazote o paico, fue una de las plantas cuyo uso fue considerado como una de las diabólicas manifestaciones del estado primitivo que los españoles identificaron al llegar a nuestro país, ya que era también un símbolo de conexión con lo espiritual. Considerada una planta de protección, las parteras la utilizaban debido a que se pensaba que sus propiedades, entre ellas el olor, cortaban las influencias malignas. Su uso también se enfocó hacia la purificación de energías negativas, incluso en la actualidad es común que en algunas comunidades se realicen limpias con ella o que estén presentes en los lugares. Se dice que Moctezuma mandó a construir jardines botánicos en los que sembraron plantas medicinales, pues los aztecas, al igual que otras culturas originarias, como la maya, mexica y zapoteca, la usaban para sazonar sus alimentos, pero también para curar diarreas, vómitos, hinchazón del vientre y otras enfermedades. Actualmente la podemos consumir en quesadillas, frijoles y otros platillos mexicanos.