Por: Arody Rangel
Simone de Beauvoir y la vejez de las mujeres

“Ni en la literatura ni en la vida he encontrado ninguna mujer que considerara su vejez con complacencia. Tampoco se habla jamás de una ‘hermosa anciana’; en el mejor de los casos se la califica de ‘encantadora’. En cambio, se admira a ciertos ‘viejos hermosos’; el varón no es una presa; no se le pide ni frescura, ni dulzura, ni gracia, sino sólo la fuerza y la inteligencia del sujeto conquistador, el pelo blanco, las arrugas, no contradicen ese ideal viril”.
La vejez, Simone de Beauvoir
Se llama edadismo a un tipo de discriminación que parte de la creencia estereotipada y el sentir, también estereotipado, sobre cómo son las personas a cierta edad: señalar, por ejemplo, que los jóvenes son todos rebeldes e irresponsables, o bien, que los viejos son todos huraños y despreciables. Ahora bien, aunque el edadismo puede dirigirse a cualquier grupo etario, la realidad es que el sector más afectado socialmente por este tipo de prejuicios y acciones discriminatorias son las personas de la tercera o avanzada edad.
En la cultura global del consumo y del espectáculo, la juventud y la belleza son los valores más preciados: la primera representa, entre otras cosas, el momento más productivo de la vida humana y el más rentable para el sistema económico; en tanto que la segunda se ha convertido en un auténtico mandato que ha de perseguirse a como dé lugar, se ha instalado en las aspiraciones de las personas a través de las estrellas del cine, la tele o la música, perpetuado de mil formas en el marketing y hecho accesible a los sectores cuyo poder adquisitivo les da para comprar menjurjes cosméticos o hacerse alguna cirugía estética. Tan volcada hacia estos valores, resulta evidente que en esta cultura la vejez y la fealdad sean de lo más denostadas, cierto que no suele admitirse ni decirse, pero eso es más un asunto de doble moral.
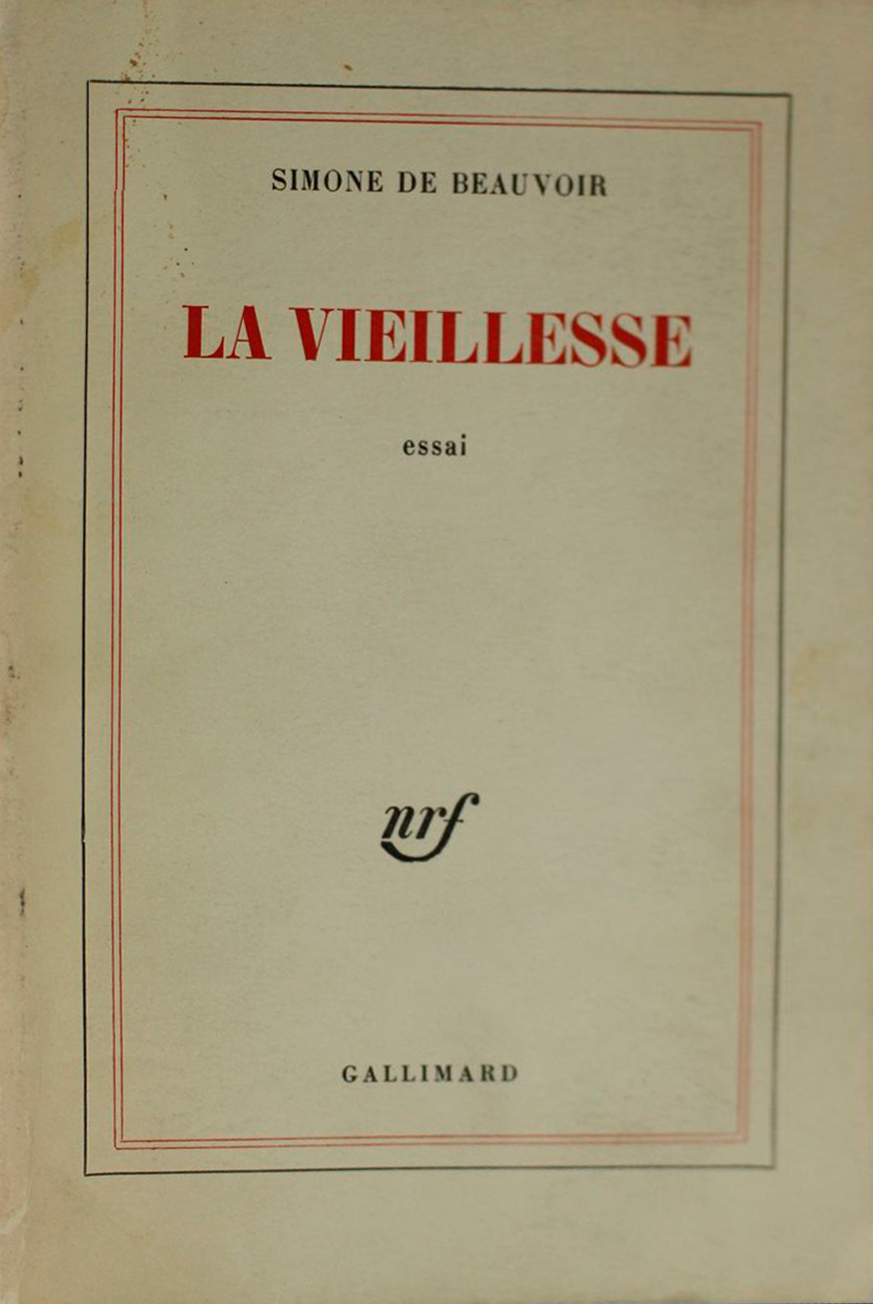
Y precisamente para denunciar el silencio cómplice que impera en nuestras sociedades respecto de la discriminación hacia la vejez, una mujer filósofa, aguda crítica y prolija pluma, publicó en 1970 un tomo que se clasifica como ensayo, aunque sus 600-700 páginas según la edición dan muestra de un trabajo de investigación monumental sobre todo lo que puede decirse acerca de la vejez en el mundo occidental -una verdadera summa theologica en palabras de Poniatowska-. La mujer, Simone de Beauvoir, el libro, La vejez. En su introducción, la filósofa francesa nos cuenta que, cuando hablaba sobre la elaboración de este libro, las personas se sorprendían de que una intelectual como ella se entregara a un tópico tan obsceno y triste, ella, quien para ese entonces ya había publicado la obra que cambió la historia del pensamiento, El segundo sexo, y un puñado de novelas que la consolidaron como mujer de letras. Estos pareceres no hacían más que confirmar lo que Simone de Beauvoir encontró en sus pesquisas: la vejez es para la cultura y sociedades occidentales un secreto vergonzoso del que es indecente hablar y contra esa conspiración del silencio están dirigidas sus centenas de páginas.
Para una filósofa existencialista como ella, el tema no era ajeno: la vejez es el sucedáneo de la muerte, ese horizonte que determina nuestra finitud y también nuestra indefinición, somos contingentes, nada hay necesario y absoluto en nosotros, somos posibilidad y proyecto, existencias condenadas a la libertad, a hacerse a sí mismas. Vitalmente, personalmente, De Beauvoir tuvo su primer contacto con la muerte en su adolescencia, tras el fallecimiento de una amiga. A sus cuarenta, despertó un día con la certeza de que la vejez la acechaba bien de cerca y lo aplastante del hecho la hizo sentir atrapada. El libro Una muerte muy dulce, publicado en 1964, narra los últimos momentos de la vida de su madre, Françoise Brasseur, quien fue a parar al hospital por una grave caída y en donde médicos y enfermeras se ocuparon de perpetuar su sufrimiento por el mandato hipocrático de mantenerla con vida; además de constatar de primera mano la crueldad en que raya la práctica médica, advirtió que esto se debe a que el paciente, y en particular, el paciente senil, pasa a ocupar el lugar de un simple objeto estudiado-evaluado y tratado-medicado. Este tópico regresa, una década luego de La vejez, cuando en 1981 Simone publica La ceremonia del adiós, un sentido relato sobre los últimos años de vida de su amado Jean-Paul Sartre, que también fueron sus últimos años juntos.
Cabe aún señalar que, para 1970, Simone contaba con sesenta y dos años, y que, tras aquella lapidaria certeza que la sobrecogió a sus cuarenta, para ese entonces decía estar plenamente instalada en la vejez desde hacía una década. Tras el horror, la aceptación, y luego de asumir lo inapelable, este libro, La vejez. Más que personal, Simone señaló en alguna ocasión que este tomo respondía a que la cuestión estaba en el aire y es cierto, no tanto porque algo del discurso de la gerontología cambiara e implicara nuevas prácticas en la geriatría o en otras esferas de lo social-cultural, sino precisamente porque nada de esto sucedía -sucede- a pesar de que es urgente y crucial. Al haber visto esto con claridad, la filósofa sentó las bases y abrió paso a un campo de investigación aún por explorar, pero cuyos primeros frutos se encuentran en la gerontología feminista.
Intempestivo, el gran tomo de La vejez está divido en dos partes. La primera está dedicada al abordaje histórico, sociológico y antropológico de la vejez, tras el cual la filósofa constata que, al igual que tantas cosas humanas, la vejez es un fenómeno sociocultural y no sólo biológico, y que depende en gran medida de lo que social y culturalmente se dicta sobre la senectud. Así, habrá culturas para las que la vejez otorga una supremacía y reconocimiento sociales por toda la sabiduría que se gana con los años; y otras en las que los ancianos terminen marginados de la vida social en tanto que considerados inútiles para la producción-reproducción del sistema-mundo y, bajo esta misma lógica, por representar una carga. Hacerse viejo no es algo que sucede sin más, sino que se llega a serlo en una cultura y sociedad determinadas.
En su segunda parte, De Beauvoir aborda la cuestión de la vejez en el mundo contemporáneo y tras esta evaluación, la filósofa señala algunas lastimosas verdades: la razón por la que los viejos padecen un ostracismo indignante en nuestras sociedades es porque el sistema económico no sólo busca la fuerza de trabajo de la juventud, sino porque jamás, en ningún momento de su vida, trata con dignidad al ser humano: de joven vale algo porque es productivo y deja de valer en el momento en que lo deja de ser. Asimismo, no puede dejar de obviar el hecho de que vejez se dice y se vive de muchas maneras: no es el mismo trato el que recibe un hombre que ha sido empleado toda su vida que el que recibe el burgués, el primero se hace viejo e insignificante tan pronto como mengua su fuerza de trabajo, el segundo puede llegar perfectamente a los 100 años con las mejillas rozagantes y un estilo de vida que sólo es posible, hay que decirlo, gracias a la explotación de cientos de personas.
Y ahí no acaba la cosa, tampoco se puede esperar que en este mundo heteronormado la sanción cultural y social sea la misma hacia los hombres que hacia las mujeres cuando entran en años. Si el estereotipo establece para las mujeres ser bellas, heterosexuales y sumisas, atributos los dos primeros tan anclados al cuerpo y específicamente al cuerpo en sus años mozos, ¿qué cabe esperar para las mujeres cuando menguan en ellas los que, además, son los atributos que más valor les conceden socialmente? Una vez que la lozanía se va y con ella el interés de los hombres, para la gran mayoría de las mujeres la única virtud que les queda es la sumisión, la cual se traduce en tareas de cuidados: abuelas inmersas en tareas domésticas, a cargo de sus nietos e hijos, además de los maridos; esto sí que no acaba con los años, las mujeres son para los otros hasta el final de sus días.

A este respecto, Simone hace notar que, mientras los años se acumulan en el hombre, éste va perdiendo la vigorosidad de su potencia sexual, en el caso de las mujeres, los años poco restan al deseo y a la capacidad de satisfacerlo; pero aquí lo que entra en juego es la norma y sanción social: todo bien con los viejos que siguen experimentando su sexualidad, pero qué aberrante resulta una anciana si nos enteramos que a su edad aún le “da vuelo a la hilacha”. Ni qué decir sobre ese calificativo de “vieja bruja” para la mujer de edad que vive tan frustrada que sólo busca entrometerse en la vida de los demás o de “ridícula” para la que busca perpetuar de algún modo sus encantos y sentirse atractiva. Pensemos también en eso que sancionamos con la palabra “chavorruco” y en estas líneas de la filósofa: “en ellos [en los viejos] el amor, los celos parecen odiosos o ridículos, la sexualidad repugnante, la violencia irrisoria. Deben dar ejemplo de todas las virtudes. Ante todo se les exige serenidad; se afirma que la poseen lo cual autoriza a desinteresarse de su desventura”.
Así, una vez señaladas las precisiones sobre lo que implica ser anciano o anciana en una sociedad y cultura determinadas, y además en virtud de la posición económica y de género que se tenga en ellas, De Beauvoir regresa a la anécdota de Buda que abre su voluminoso tratado sobre la vejez: tal como el joven que estaba destinado a ser El iluminado, al toparse en la calle con un viejo decrépito y pordiosero, comprendió que él y el resto de la sociedad pecaban de ingenuos al no advertir que ese es el destino que aguarda a todos; la filósofa advierte que si las últimas décadas de vida de un hombre, éste termina por ser un desecho, esto habla del fracaso de nuestras sociedades y nuestra civilización, pues nos evadimos y no reconocemos que hacia allá vamos todos, y además nos deslindamos de la discriminación y el trato inhumano que reciben las ancianas y los ancianos.
La cuestión es bastante vieja, me dirán, pero pensemos si no es precisamente por “vieja” que la seguimos ignorando sin más. Simone de Beauvoir cierra las páginas de La vejez enunciando una tarea: “Cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos no es posible conformarse con reclamar una ‘política de la vejez’ más generosa, un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios organizados. Todo el sistema es lo que está en juego y la reivindicación no puede sino ser radical: cambiar la vida”. El sistema, nos lo han dicho ya las estudiosas del feminismo, es patriarcal y en él, las vidas que siempre están en juego sin importar condición social o edad, son las vidas de las mujeres. Cambiar la vida implica entonces cambiar el modo como concebimos el trayecto vital de las personas, comprender que vivir es envejecer, y transformar también las condiciones materiales de nuestros trayectos vitales: hacer posible un mundo donde el valor de las personas no esté condicionado por su capacidad de producir y consumir, donde el valor de las mujeres no esté condicionado por lo que deben ser para los hombres y por tanto, no esté condicionado por su edad.



