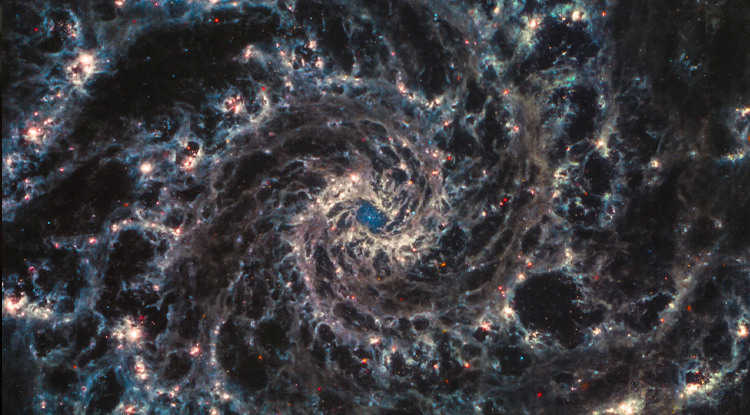Por: Arody Rangel
El camaleón Roberto Cobo

Primero fue El Jaibo, dos décadas luego, La Manuela, y entre uno y otra tuvo más papeles en el cine, pero esas películas, al igual que las que vinieron después, forman parte de los filmes que han sido piadosamente olvidados, como señaló alguna vez Monsiváis al hablar de Roberto Cobo. Para el cronista de la Ciudad de México, al igual que para cientos de nosotros, esas dos actuaciones memorables bastan para tener a Cobo en un altar, y no en cualquiera, pues esas dos encarnaciones suyas han sido espejo y blanco de la violencia y el odio paridos por nuestra precaria sociedad; con Roberto Cobo expiamos a través de la pantalla grande el mal de nuestra cultura, sea con ese renegado social de Los olvidados o con la infortunada bailarina violentada por el machismo en El lugar sin límites.
El altar que tiene Cobo en nuestra memoria colectiva está decorado con dos estatuillas de El Ariel, el máximo galardón otorgado en nuestro país a los hacedores del arte cinematográfico, obtenidas en 1951 y 1978 por las dos interpretaciones que lo hicieron pasar a la historia como mejor actor. Entre El Jaibo y La Manuela hay una distancia aparente, la que separa el paisaje urbano del campo; otra aún más borrosa, la del estrato social al que pertenecen uno y otra; y la más indiscernible y, por esto mismo, menos evidente, la que une los extremos que cada cual representa: el marginado criminal y la víctima marginada, dos personajes que surgen de la misma injusticia e inequidad social, que en una de sus caras se llama pobreza y en la otra, violencia de género.
Ya se puede hacer uno a la idea del camaleón que debía ser ese Roberto Cobo para dar vida a estas dos personas, tan aparentemente lejos una de otra, con sus rasgos de carácter y cicatrices vitales tan singulares y, no obstante, venidas igualmente del mismo sistema cultural y social. A este camaleón se lo conoció también como El Calambres, un excelente y excéntrico bailarín del cine, pero sobre todo del teatro, cuya pasión por la danza se vio impedida luego de que, en 1985, el terremoto tirara el edificio en el que vivía en Tlatelolco y el impacto de las losas sobre su cuerpo le resultara en una fractura de cadera de la que no se recuperó del todo.
Era 2 de agosto del 2002 cuando el corazón de Roberto Cobo paró. A 20 años de su deceso, dedicamos este Top #CineSinCortes al camaleónico Cobo, recordando los dos hitos de la cinematografía nacional que él protagonizó y una de las últimas cintas que hizo antes de partir.
Los olvidados (1950)

Este filme, que pasó de “ofensivo para la patria” a convertirse en uno de los clásicos más valorados de la cinematografía nacional luego de que Luis Buñuel fuera ovacionado por él como mejor director en Cannes en 1951, inicia con la siguiente advertencia: “Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños mal nutridos, sin higiene, sin escuela, semilleros de futuros delincuentes. La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México, la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal. Por eso, esta película basada en hechos de la vida real no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresivas de la sociedad”.
Así, la película nos sitúa en algún barrio bajo de la capital mexicana, corren los años 50, pero lo que se nos muestra no son los destellos del progreso sino la otra cara de esta moneda, la marginalidad. Aquí, Roberto Cobo es El Jaibo, un joven que acaba de escapar de la correccional y se reúne con su grupo de camaradas, niños y adolescentes que igual que él han crecido en ese mundo precarizado. Como jefe de la pandilla, Jaibo lidera los atracos del clan, dirigidos a personas del mismo barrio, que viven también en la pobreza e incluso se hallan en mayor desventaja por sus discapacidades físicas. Este Jaibo es de esos que “el que se la hace, se la paga” y bajo esta premisa termina por asesinar a Julián, quien supuestamente lo delató e hizo que lo apresaran. Hasta donde sabemos, fue abandonado desde muy pequeño y vive en la contradicción de añorar el cariño de una madre y violentar o sacar provecho de las mujeres a las que les echa el ojo. Pasa las noches donde puede y los días como mal hechor, perpetuando la violencia de este medio en el que se desarrolló. A este Jaibo lo alcanza la fatalidad de sus circunstancias y el duro peso de sus acciones la noche en que los policías lo alcanzan con un tiro en la frente.
Cobo contaba que él andaba de casualidad por donde hacían el casting para este papel, acababa de audicionar para una aparición menor en una película de Tin Tán cuando al verlo pasar, Luis Buñuel ‒de quien Roberto no sabía nada entonces‒ lo llamó y lo citó al día siguiente en el lugar donde harían las grabaciones. Pero lo de Cobo no fue pura suerte por el talante magnífico y magnético de su porte de aquellos juveniles años, no, el actor venía de una familia que hacía teatro y desde muy joven aprendió el arte escénico en las carpas; así, su talento nato y la maestría de su director se tradujeron en inmortalidad.
El lugar sin límites (1978)

Esta cinta se considera la más poderosa de la filmografía de Arturo Ripstein y es también un hito importante en el cine mexicano por su descripción franca, sin precedentes, de la homosexualidad y la homofobia violentamente reaccionaria. La historia es sobre La Manuela, un travesti y bailarina de flamenco interpretado portentosamente por Roberto Cobo, y La Japonesita, una joven trabajadora sexual hija de un desliz de La Manuela; ellas sobreviven juntas regenteando el prostíbulo que les heredó La Japonesa, amiga y madre de cada cual, en un pequeño pueblo perdido en algún lugar del México más sórdido, patético y doloroso. A este lugar regresa Pancho, un camionero que violentó a La Manuela en el pasado reciente y amenazó con hacerle daño al volver. Ante este hecho, La Japonesita y Don Alejo, el anciano cacique del pueblo, alertan a La Manuela y encaran a Pancho para disuadirlo de su cometido. A través de estos personajes se ponen sobre la mesa las tensiones de la masculinidad y se llevan al límite los roles tradicionales de género: La Manuela, a pesar del miedo que le genera el escarnio, le hace frente a la pasión que siente por este joven camionero, quien, no obstante sus amenazas y desmanes, corresponde al deseo, como consta en ese legendario primer beso gay del cine nacional.
La cita de Doctor Fausto de Marlowe con la que abre la película ya nos ha advertido que “El infierno no tiene límites, ni queda circunscrito a un solo lugar, porque el infierno es aquí donde estamos y aquí donde es el infierno tenemos que permanecer”. Ese infierno se desata y cobra la vida de nuestra Manuela, muerta a causa de la intolerancia y la violencia de género. Ya se puede hacer uno a la idea de la polémica que causó El lugar sin límites, incluso antes de su rodaje, pues, como el mismo Cobo expresó alguna vez, los otros actores que fueron llamados para su papel, lo rechazaban con suma indignación por considerar deshonroso interpretar a un gay travesti. Roberto Cobo accedió porque las cuestiones de género le parecían lo de menos cuando lo que se jugaba en realidad era la actuación y fue así que encarnó a uno de los personajes más emblemáticos, entrañables e insuperables de la historia de nuestro cine
Sin destino (2002)

Una de las cintas que más se mencionan al hablar de Roberto Cobo, a la par de las obligadas y ya abordadas arriba, es Dulces compañías (1996) de Óscar Blancarte, en la que el actor interpreta nuevamente a un homosexual. Su nombre es Samuel, es actor, músico, titiritero y un poco más, pues como él mismo señala, el arte no siempre es bien pagado; él vive solo en un departamento junto con sus marionetas y un día, invita a subir a un joven que ya ha visto antes rondar el edificio desde su ventana. El apuesto joven es un resentido social, quien un año atrás asesinó a la profesora de Geografía que vivía en ese mismo departamento y en circunstancias muy parecidas a las que ahora lo reúnen con Samuel. Quizás los conteos rescaten este filme por estar Cobo en uno de los papeles principales y porque su personaje hace un poco eco de La Manuela, y a la par, hay en esta cinta también un beso homosexual y una muerte funesta.
Pero para cerrar este conteo, hemos elegido, entre las últimas películas que hizo Cobo, una cuya atmósfera no es muy distinta de aquellas con las que pasó a la historia. En Sin destino de Leopoldo Laborde estamos de nuevo en la marginalidad de la ciudad, ahí Francisco, un joven de 15 años, vive en la calle y para subsistir, pero, sobre todo, para comprar cocaína, se prostituye con hombres. Así pasa sus días, atormentado además por el recuerdo de Sebastián, en la piel de Roberto Cobo, un hombre que conoció en su infancia mientras lavaba parabrisas y que lo llevó a su casa para fotografiarlo desnudo y abusar de él. Un día, mientras está en la azotea del edificio donde vive David, su amigo y proveedor de sustancias, Francisco ve en la azotea vecina a Angélica, una joven de su edad por quien se entusiasma rápidamente, de modo que, a su rutina de todos los días, sumará largas esperas en ese sitio esperando por volverla a encontrar.
Con el propósito de que Francisco esté preparado para su primer encuentro amoroso, David lo lleva a “iniciarse” con una trabajadora sexual, pero el trauma de infancia hace presa de él. Además, aquel fantasma de sus pesadillas vuelve a tomar cuerpo cuando se encuentra con Sebastián en la calle y éste le reclama por haberlo abandonado. Una tarde, Francisco consigue por fin acercarse a Angélica y la invita a salir; sin embargo, en la planeación de aquel encuentro y debido a su desorientación, esto sólo acelera la caída en espiral en la que ya se encontraba y en cuyo fondo lo aguardan el crimen y la muerte.