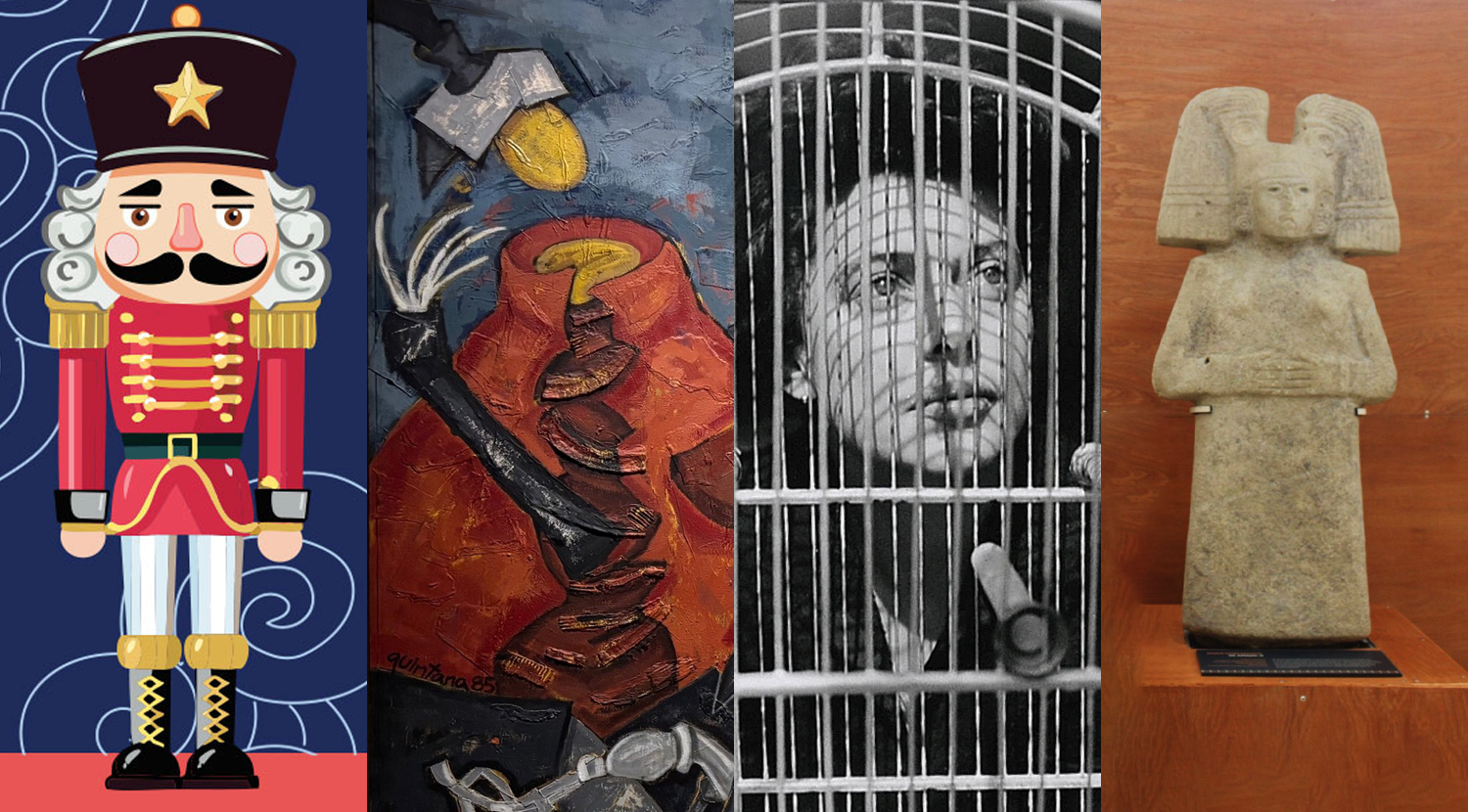Con-Ciencia
La Tregua de Navidad de 1914, la verdadera Noche de Paz
Sergio Meza
Cada año, la temporada decembrina viene acompañada de un sinfín de reflexiones de todo tipo. Estas van desde las más ortodoxas que ensalzan el espíritu religioso de las fechas, hasta aquellas que, diametralmente opuestas a las primeras, alzan voces de protesta contra los motivos religiosos, el consumismo en exceso y hasta la hipocresía del llamado espíritu navideño. En medio de todo esto, encontramos a las infancias despreocupadas por la letanía o la lucha anticapitalista, pensando únicamente en los juguetes, la copiosa cena y la convivencia familiar. En fin, singular época sobre la que todos tenemos una u otra opinión.
Sin embargo, en la temporada de fiestas decembrinas, y hablando desde la parcela del mundo llamada occidente, el foco se da, más que en cualquier otra fecha, sobre la Navidad. Sin importar la vertiente judeocristiana que se siga, la tercera semana de diciembre, la mayoría de los países occidentales realizan la que, en cierta forma, podría pensarse como fiesta universal. Si bien el tema de sus costumbres y adaptaciones comerciales es reflexión para otro momento, quedémonos con el innegable hecho de que, cada 25 de diciembre, el mundo se paraliza en torno al etéreo concepto del espíritu navideño, sin importar que se sea un fervoroso creyente o no.
Si bien la Navidad es responsable directa de un sinfín de encuentros, desencuentros, y hasta episodios depresivos de toda clase, también es la causa de uno de los mayores episodios de comunión humana en la historia: la Tregua de Navidad durante la Primera Guerra Mundial.
La llamada Gran Guerra fue uno de los conflictos más crueles y ambiguos en la historia reciente de nuestra especie. Sin entrar en más detalles, sus inicios se pueden calificar como una escalada fuera de control por parte de las naciones europeas, si bien el asesinato del Archiduque Francisco Fernando marcó el inicio de las hostilidades abiertas, lo cierto es que esto sirvió únicamente como la chispa que incendió al polvorín, absolutamente tenso, en el que estaba convertido Europa en la primera década del siglo XX.
El pistoletazo del conflicto se dio el 28 de julio de 1914, con la declaración de guerra por parte de Austria-Hungría a Serbia, esto desencadenó un efecto dominó en todo el viejo continente en el que las naciones, por amistad, rencilla o conveniencia, tomaron partido, una por una, hasta encontrarse en una lucha campal sin un objetivo claramente identificado más allá de la derrota del enemigo.
La historia que nos interesa en esta ocasión se ubica apenas cinco meses después de que dieran inicio las hostilidades. Tras la batalla de Ypres, en el Frente Occidental, Bélgica, ambos bandos se encontraron en el inicio del periodo más característico del conflicto: La llamada Guerra de Trincheras, en la cual, zanjas de inmensa longitud fueron excavadas con la intención de mantener un frente definido, una posición que defender con uñas y dientes pese a lo que ocurriese.
Esta estrategia, inicialmente temporal, terminó por marcar al resto de la guerra en más de una forma, en especial a los soldados. Las trincheras eran espacios de podredumbre, enfermedad y muerte, apenas un hoyo excavado en el lodo durante el invierno europeo. Sin órdenes de avanzar, ni retroceder, con la monotonía rota solo por el grito de advertencia de las granadas, del fuego de un mortero enemigo, o de una nueva ráfaga de balas. Todo esto mientras sus habitantes se enfrentaban al frío, las ratas, la escasez, la absoluta falta de higiene o mínima comodidad, pero, sobre todo, al lodo infinito.
Ambos bandos, aliados y centrales, vivían enterrados bajo la misma situación, no por nada fue en esta guerra que nació el diagnóstico conocido como shellsock, precursor del estrés postraumático provocado por el trauma psicológico del combate y las malsanas condiciones de vida. A este se unía el pie de trinchera y la hipotermia. Todo esto, sumaba un infierno para los jóvenes soldados que se encontraban en el frente sin importar la bandera que defendiesen.
Al ser el inicio del conflicto, ningún bando creía que la guerra se extendería por mucho tiempo, la promesa común era que los soldados estarían de regreso en casa para Navidad. Sin embargo, el 25 de diciembre sorprendió a las huestes en las trincheras. Entonces ocurrió el milagro.
Los diversos testimonios relatan que, de la nada, las tropas alemanas empezaron a cantar villancicos desde sus trincheras, las cuales habían adornado con arbolillos de navidad improvisados y velas. Los soldados del Kaiser entonaban en su lengua materna cuando escucharon la respuesta desde el lado inglés: aplausos y vítores. Las fuerzas británicas contraatacaron con los mismos villancicos, pero cantados en el lenguaje de su majestad. Así, los soldados de uno y otro lado eligieron como armamento piezas clásicas como Noche de paz en lugar de los morteros y proyectiles; cabe agregar que las notas iban acompañadas cada tanto de improperios que, más que insultar, buscaban divertir.
Tan súbitamente como había iniciado el improvisado concierto, alguna voz gritó ¡No disparen! ¡No dispararemos! Poco a poco, las tropas asomaron la cabeza sobre las trincheras hacia la tierra de nadie, para encontrar que, decenas de metros al frente, los mortales enemigos hacían exactamente lo mismo. No sin sospechas, los soldados salieron al campo de batalla y avanzaron con cautela.
Pese a la barrera idiomática, los soldados empezaron a entablar conversación. Entre la mezcla de alemán, el inglés y el francés, los mandos inmediatos acordaron un cese al fuego para enterrar los cadáveres y sanear un poco el ambiente. La fraternización comenzó de inmediato, las tropas comparaban uniformes, intercambiaban alimento y tabaco (cada bando contaba con provisiones distintas) e incluso se encontraban con que los integrantes de uno y otro ejército habían vivido pacíficamente en las ciudades enemigas que ahora buscaban conquistar.
La conversación permitió una experiencia de otredad pocas veces vista en la historia bélica de la humanidad. Los soldados se encontraron como iguales, jóvenes obligados a la guerra por principios como el honor o la patria; tan vagos, quizá, en el momento de calar la bayoneta o colocarse una máscara de gas.
El extraño armisticio incrementó paulatinamente su tono de concordia, se celebraron misas, confesiones, incluso hubo quien aprovechó para cortarse el cabello o tomar un merecido descanso, sabedores en ese instante de que no ocurriría ninguna acción de combate. Apareció poco a poco el alcohol, el ambiente festivo derivó en un acto absolutamente increíble, tanto que ni el más cursi guionista de Hollywood acertaría en escribirlo en un argumento: La aparición de un balón de fútbol.
Pese a lo asombroso que esto suena, las cartas y diarios de soldados de ambos bandos no permiten la duda en la veracidad de este hecho. La tierra de nadie se convirtió, por un momento, en un campo de fútbol. 100 años antes del tercer campeonato mundial de Alemania, y de nombres como Harry Kane o Manuel Neuer, un balón retozó entre el lodo de Bélgica. Si bien el partido fue lo que en México llamaríamos una improvisada cascarita, sirva esto para los románticos del balompié como ejemplo de su poder y nobleza como actividad recreativa. ¡Incluso tenemos un marcador! Los testimonios apuntan a una victoria alemana 3 goles a 2 sobre el bando aliado.
Números aventurados calculan que aproximadamente 100,000 soldados participaron en la Tregua de Navidad en 1914. El hecho, además de insólito, brilla por su espontaneidad. Si bien existió una carta de sufragistas inglesas a las mujeres alemanas llamando a la paz, e incluso una solicitud papal desde el Vaticano, lo cierto es que esta Noche de paz no fue respuesta a alguno de esos llamados. La tregua tuvo duraciones distintas en los diversos frentes; evidencia esto de su espontaneidad, en algunas trincheras se extendió incluso varios días.
La reacción de los altos mandos, desde sus cómodos castillos y casonas claro, no fue positiva. Los generales consideraban una vergüenza las muestras de amistad entre las tropas, interpretándolas como una merma al espíritu nacionalista de combate, algo que dificultaría el desarrollo del conflicto. En fin, unos hacen la guerra y otros la luchan, toda pastorela necesita su diablo.
La prensa hizo eco de la tregua, y se convirtió, junto con las cartas y diarios de los soldados, en el testimonio que da fe de esta bella anécdota. Pero, como todas las historias, esta llegó a su fin. Los soldados regresaron a sus trincheras y las hostilidades, no sin dificultad, se reanudaron.
La gran guerra viviría otras tres navidades, de 1915 a 1917, antes de su final en noviembre de 1918 con la rendición de las potencias centrales. Desgraciadamente la tregua no se repitió, el conflicto descendió a una escala inhumana, de mano del desarrollo tecnológico de armas que veían el campo de batalla por primera vez, como los rifles semiautomáticos, los tanques y las primeras armas químicas. La Primera Guerra Mundial terminó con la vida de alrededor de 40 millones de personas, además de producir cerca de 23 millones de heridos, convirtiéndola en uno de los conflictos armados más brutales de la humanidad, que, lamentablemente, solo serviría como caldo de cultivo para un conflicto aún mayor dos décadas después.
Pese al final amargo, la historia de la Tregua de Navidad permanece como un ejemplo que no debería quedar solo en la anécdota. Sin importar las creencias religiosas, casos como este demuestran que el espíritu humano, aún en las peores condiciones de enemistad, siente un impulso de mutuo entendimiento, de abandono del conflicto y de búsqueda de la paz. Voz que deberíamos escuchar más a menudo.