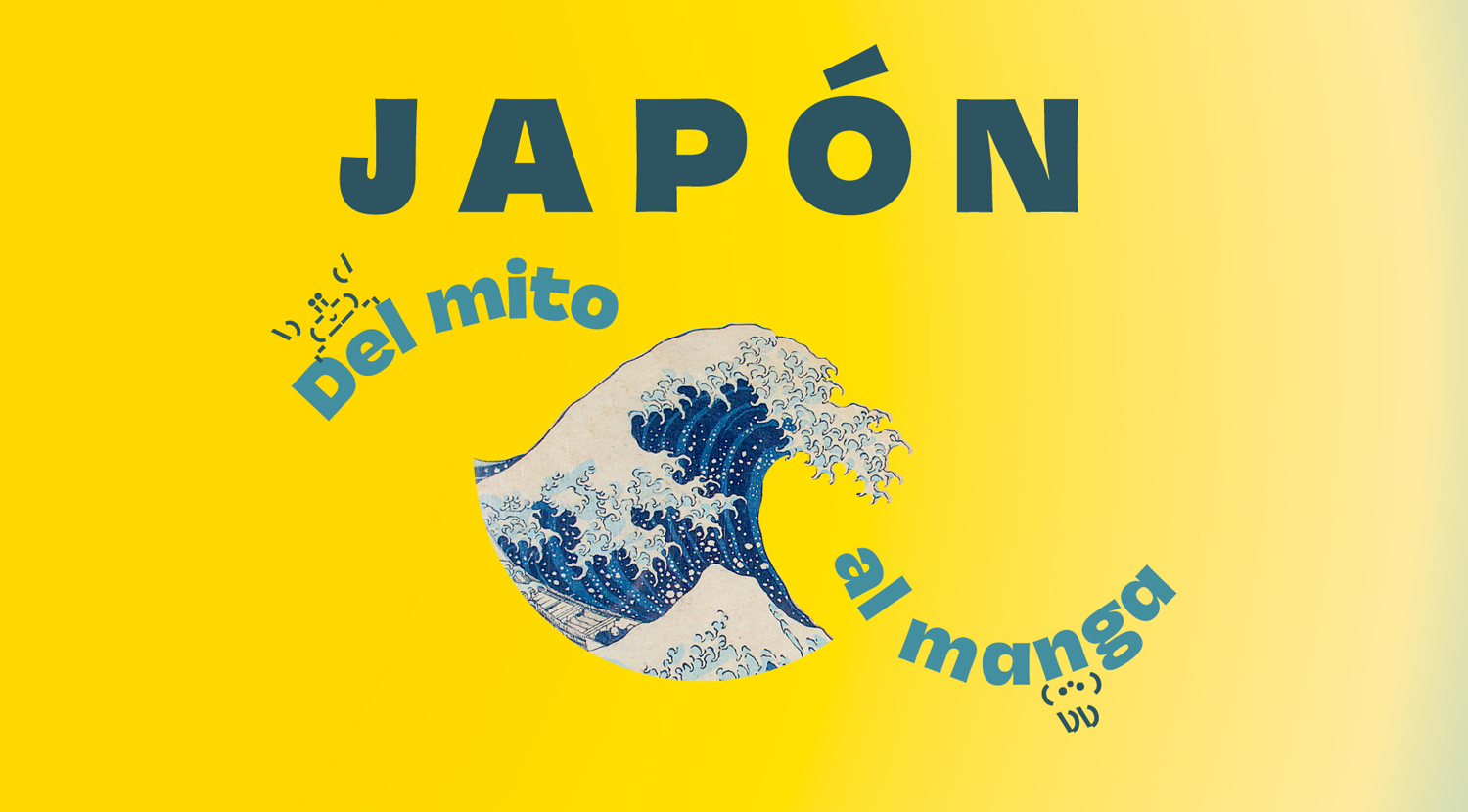Con-Ciencia
Sobre vestir con el cosmos
Itzel Huerta
¿Qué imagen se te viene a la mente si piensas en un atuendo tradicional mexicano? Probablemente puede tratarse de los coloridos vestidos de Jalisco, de los blancos olanes de Veracruz, de las floreadas faldas de Chiapas o de los elegantes bordados de las tehuanas de Oaxaca. En realidad, los atuendos tradicionales de México son variados por región, y aunque la mayoría de estos vestuarios son resultado del mestizaje cultural, hay prendas que han prevalecido desde tiempos antiguos, siendo reflejo de la historia hilada, que más allá de ser vestimenta, es identidad e incluso, resistencia.
Huipiles, quexquémitl, sombreros, guayaberas, rebozos y fajas son algunos de los elementos que los mexicanos han usado por años como parte de su indumentaria, pero, ¿te has preguntado sobre su origen o su significado? En esta edición de Con-Ciencia haremos un breve repaso por la historia de dos de las prendas más emblemáticas de México.
Huipil
Proveniente del náhuatl huipilli, cuyo significado es blusa o vestido adornado, el huipil es una de las prendas más antiguas de México, pues su origen se remonta a tiempos mesoamericanos. Desde entonces, eran elaborados con un telar de cintura, por lo cual su tejido se compone de tramas (hilos horizontales) y urdimbres (hilos verticales).
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha registrado que la palabra huipil proviene del pueblo chinanteca, en el noroeste del estado de Oaxaca, una comunidad que atesora los saberes ancestrales alrededor de esta prenda. En el episodio El mundo en un huipil de la Serie Diversidad del INAH, conocemos de cerca el huipil chinanteco del pueblo de San Felipe Usila en Oaxaca, en donde se preserva el uso y la elaboración de esta prenda, pese a que ha disminuido la cantidad de mujeres tejedoras. Las voces que participan en esta serie documental comparten el significado de las figuras plasmadas en los huipiles, que en muchos casos son reflejo de la relación de los habitantes con la naturaleza, pero también de simbolismos, como que el bordado romboidano a la altura del pecho es el centro del corazón, donde habita el espíritu, y que a su vez, es la representación de los cuatro puntos cardinales; aunque hay quienes cuentan que se trata de la estructura del cosmos, el perímetro de una milpa, la representación de la tierra o bien, la puerta del alma.
La variedad de los bordados es muy amplia, puede tratarse de figuras geométricas, plantas o animales, y aunque los colores y las formas tienen un simbolismo atribuido, este varía en las distintas regiones; sin embargo, sus significados están enfocados a la cosmovisión de las comunidades. Los hay de gala, los hay de puesta cotidiana, el huipil es una prenda tejida con identidad y portarla va más allá del simple hecho de vestir.
Quechquémitl
Su nombre se compone de los vocablos quechtli, cuello, y tlaquémitl, ropaje, en náhuatl, cuya traducción se puede interpretar como ropaje de cuello. Aunque su denominación varía según la región, en algunas comunidades nahuas también se nombra como quexquémitl, quexquémetl, echequemo o echequemu, mientras que en la región de la huasteca potosina se le conoce como dhayemlaab. Con algunas similitudes con el huipil, esta prenda también comenzó siendo elaborada en telar de cintura, data de la antigua Mesoamérica y, de igual manera, sus motivos son reflejo de la cosmovisión de las comunidades. Diversos expertos sugieren la probabilidad de que sus orígenes provengan de la zona del Golfo de México.
El Museo Nacional de Antropología (MNA) mantiene bajo su resguardo algunas piezas textiles que han sido estudiadas por diversos especialistas, entre esas piezas se encuentran un Quechquémitl de Angahuan, un Quechquémitl nahua de gasa y un Quechquémitl de San Pedro Coyutla, siendo este último estudiado por el Maestro Arturo Gómez Martínez, curador-investigador del MNA, quien explica que las imágenes que decoran esta pieza narran relatos míticos, identificando como nescayotl a las figuras que transmiten los mensajes, mientras que tlahtoli es el hilo conductor de los relatos. En sus bordados encontramos aves, caballos, felinos, árboles de la vida y elementos geométricos.
Esta pieza revela el simbolismo de los pueblos indígenas, aspecto que la historiadora Claudia Rocha Valverde indaga en su libro Tejer el universo. El dhayemlaab, mapa cosmológico del pueblo teenek. Historia de una prenda sagrada de las indígenas teenek de la Huasteca potosina, en donde se aborda la evolución iconográfica de la prenda, el significado de portarla y su evolución.
El legado textil en la indumentaria mexicana es invaluable, pues más allá de sus técnicas, los hilos de cada prenda relatan las historias y las cosmovisiones de sus comunidades, en donde portarlas es parte de una tradición que se resiste a ser olvidada, y que, a su vez, invita a ser contada.