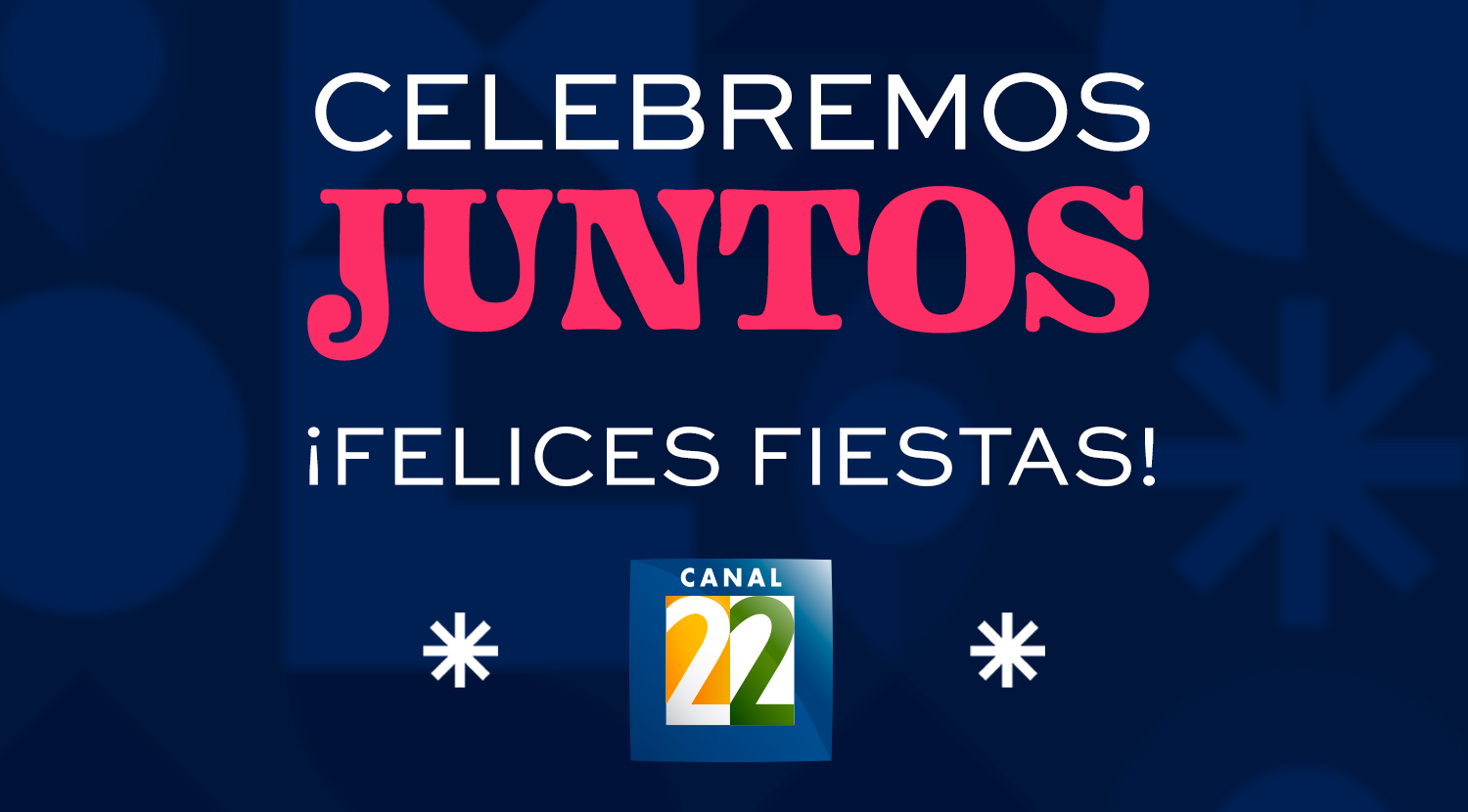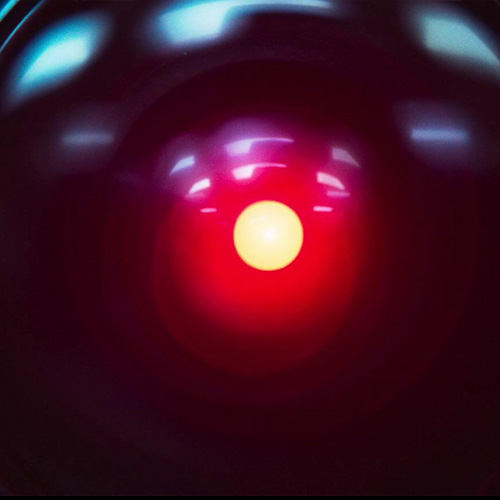Por: Rebeca Avila
Fitzgerald y el desencanto de la perpetua generación de los soñadores

Tal como advierte Ernest Hemingway en su obra París era una fiesta, la escritora Gertrud Stein (mecenas de varios escritores) bautizó a él y varios de sus contemporáneos como “génération perdue” o “la generación perdida” para referirse a aquellos jóvenes que quedaron a su suerte después de la Primera Guerra Mundial. Aunque ella hacía énfasis en que estaban perdidos por no tener respeto hacia absolutamente nada, lo cierto que es estaban perdidos en más de un sentido y no era gratuito. Estaban perdidos porque no había nada para ellos, sin futuro, sus sueños de grandeza estaban coartados por la desesperanza, la pobreza del mundo de posguerra y la imposibilidad de prosperar de cualquier modo. Estaban perdidos en un limbo entre sus sueños truncados y la realidad a la que debían enfrentarse. Lo único en lo que no se perdió esa generación fue en el tiempo; las causas y consecuencias de su contexto nos siguen pisando los talones.
Aunque bien podría aplicar a una masa de personas, para entrar en esta denominación de génération perdue había que ser escritor, ser un inmigrante americano de la posguerra y ser un bohemio bebiéndose las mieles de la libertad que ofrecía París y, por supuesto, las botellas de licor una tras otra. Entre los nombres de la generación figuraron el ya nombrado Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck, John Dos Pasos y, quizá el más popular de todos, no en su época, pero sí que sus obras resuenan hasta la actualidad, Francis Scott Fitzgerald.
Su vida nunca fue miel sobre hojuelas, no nació en la opulencia, asistió a Princeton para ser escritor, se enlistó en el ejército para ir la Gran Guerra, sin embargo, nunca tuvo ni que subir a un buque pues la guerra terminó antes de que pudiera partir. Mientras esto pasaba, conocía a la que sería su esposa, su musa y (se mal dice que) su ruina, Zelda Sayre, y desde entonces comenzó su hazaña de añorar la grandeza, esa aspiración americana que, al menos en el último siglo, se traduce en dinero. Zelda provenía de una familia adinerada, que planeaba seguir teniendo una gran vida y para poder otorgársela, Scott tuvo que demostrar que era capaz de “ser alguien”. Tal y como pasa en su obra cumbre, El Gran Gatsby: una historia de amor, de fracaso, de tristezas, de aferrarse al pasado y, sobre todo, una fábula sobre la sociedad contemporánea.
Como sus otras tres novelas – Al otro lado del paraíso, Hermosos y malditos y Suave es la noche– El Gran Gatsby tenía algo –o mucho- de biográfico. Tal como el pobre nuevo rico Gatsby, Fitzgerald hizo lo debido para hacerse un lugar en el mundo, pero no en cualquiera, sino en uno donde el dinero aparenta serlo todo, sin embargo, para quienes no nacen en una cuna de oro, la riqueza es tan efímera como las burbujas de la champaña.
El argumento de esta novela, bien conocido gracias a sus tres versiones cinematográficas, va de un aspirante a escritor, pobre, del medio oeste, Nick Carraway, que se muda al este de los Estados Unidos para buscarse un futuro más prometedor en la hirviente bolsa de Nueva York. La pequeña casa que renta está al lado de una monstruosa mansión cuyo misterioso dueño es Jay Gatsby. Al otro lado de la bahía, vive la prima segunda de Nick, Daisy, casada con el millonario Tom Buchanan. Al parecer, Gatsby es nuevo en la zona, pero se ha vuelto muy popular debido a las exóticas fiestas que ofrece a puerta abierta (puede asistir quién lo desee). Un día, Nick recibe lo que pocos o quizá nadie ha recibido nunca: una invitación a la próxima fiesta de su vecino. Al asistir, a pesar de que ni un alma de los que están presentes tiene idea de quién es míster Gatsby, este se presenta ante los ojos de Nick: “Esbozó una sonrisa comprensiva; mucho más que sólo comprensiva. Era una de aquellas sonrisas excepcionales, que tenía la cualidad de dejarte tranquilo. Sonrisas como esa se las topa uno sólo cuatro o cinco veces en toda la vida…”.
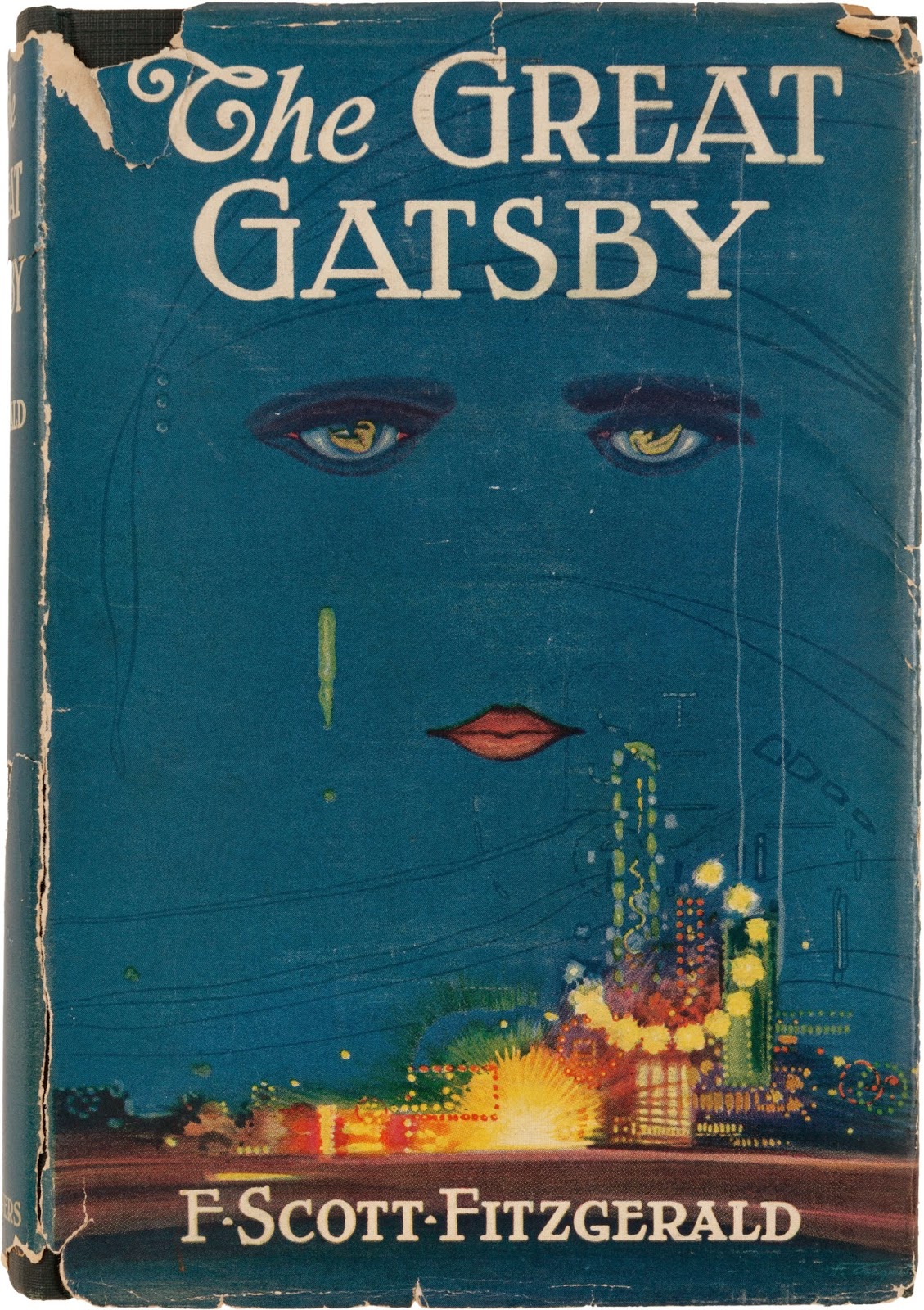
Este personaje pronto se vuelve su amigo, aunque no desinteresadamente, pues Gatsby es un viejo enamorado de Daisy y Nick es su boleto para recuperarla. En el pasado, antes de ir a la guerra, Jay conoció a Daisy, proveniente de una familia adinerada con cierta posición social y él era un pobre diablo que para obtener la mano de Daisy tendría que volver a nacer o ganarse la lotería (caso similar al que se apunta de Fitzgerald con Zelda, que supuestamente aceptó casarse con él cuando éste obtuvo éxito y dinero por su primera novela). Pero el protagonista no divisa que el dinero no compra ni el amor ni la aceptación social; está su dinero y el de los demás, el nuevo y el que viene de familia, en cualquiera de sus formas sólo sirve para evidenciar y remarcar las diferencias sociales. En esta historia, la ambición y la aspiración tienen un motivo más fuerte que sólo ser rico: el amor. Sin embargo, Gatsby no quiere sólo admiración, quiere aceptación y aunque desea ir hacia el futuro, sus motivos se encuentran anclados en un pasado (el amor de Daisy) que ya no existe.
Lo que hace que la figura de Gatsby permee cien años después de su publicación en 1922, es ese incesante sueño inalcanzable: el sueño americano, que se extiende hoy por hoy prácticamente a cualquiera que aspira a promesas que no podrá tocar jamás y que, como los objetos de una tienda, a veces solo se pueden mirar sobre la acera, del otro lado del aparador.
Esta lección de la decadencia moral persistente en las esferas más altas de la sociedad está en su máxima expresión en El Gran Gatsby, aunque en sus otras novelas Fitzgerald siempre da indicios de esta crítica, del hedonismo al que se entregan sin límites las clases altas, donde la fiesta, el alcohol ilegal, los lujos y también la sexualidad (la liberación femenina abanderada por las icónicas flappers, por ejemplo) son las razones que conducen las vidas de todos esos soñadores. Sus protagonistas siempre son parejas que viven al límite y que en el camino del disfrute y derroche del dinero marchan a través de un degenere moral hacia la perdida de lo material y lo espiritual.
La generación perdida, Gatsby, el propio Fitzgerald, la generación X, quizá la misma generación Y, tienen varias cosas en común a pesar de las décadas que los separan y son las promesas no cumplidas, la frustración y ese sentimiento de que sumar tres décadas (30 años) debería significar algo importante, una línea en la que todo debería estar resuelto; pero ante el hecho de que lo único que está resuelto es que no hay mañana, sólo queda caminar por la calle de los sueños rotos.
“Treinta años, la promesa de una década de soledad, la lista, cada vez más escasa, de hombres solteros por conocer, la maleta cargada de entusiasmo escaso, el cabello escaso ya. Pero a mi lado se encontraba Jordan, que, a diferencia de Daisy, era demasiado lista para llevar sueños, ya olvidados, de una era a otra. Al pasar sobre el puente oscuro su rostro pálido cayó lánguido sobre el hombro de mi chaqueta y el formidable golpe de los treinta murió en la distancia con la tranquilizadora presión de su mano”.