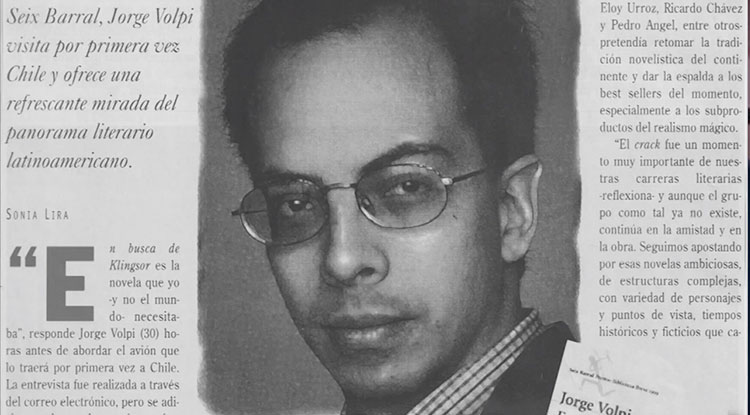Por: Mariana Casasola
La desilusión y las sombras. El cine negro japonés

En Japón todas las cosas parecían negras después de la Segunda Guerra Mundial. La "lluvia negra" radiactiva continuó cayendo tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Se multiplicaron los relatos de mujeres japonesas sobre violaciones por parte de las fuerzas de ocupación. Surgieron mercados negros y sus respectivas violencias, como sucedió en todos los países dañados por la guerra. Con las ciudades en ruinas y el campo en la miseria, el malestar de la posguerra se reflejaba en la vida tanto como en el arte japonés, y de manera muy especial en el cine. Justo cuando la desilusión posterior a la contienda se infiltró en la cultura pop estadounidense y llegó a Hollywood en forma del que hoy llamamos cine negro, una ola de intensos dramas criminales existenciales se extendió como una sombra sobre la Nación del Sol Naciente.
En el libro International Noir (2014) Homer B. Pettey subraya que, en la lengua y la cultura japonesas, "la ausencia, el fracaso o el equivocarse se caracteriza por la negritud, la oscuridad, así como también indica el aborrecimiento por la imperfección o la corrupción, como con la suciedad, la inmundicia, la obscenidad". En el cine se hizo evidente esta visión en películas donde se retratan cloacas pestilentes, ruinas de edificios, callejones sucios, lotes llenos de basura, sórdidos distritos de placer, toda la miseria y depravación humana que acompañan irremediablemente estos contextos. Así, durante aproximadamente una década después de la guerra, el cine japonés se mostró como un espejo implacable de los estragos en el país, mientras el pueblo nipón luchaba por reconstruir y superar la vergüenza de haber sido vencidos.
Las ciudades decadentes, los sucios callejones bañados de luz y sombra, los entrecanos detectives de gabardina y las despampanantes femme fatale susurrando en sus oídos. Estos son acaso los paisajes, estéticas y figuras arquetípicas más comunes que los críticos de cine identificaron cuando establecieron retroactivamente el género como cine negro, acotándolo a términos culturales específicamente estadounidenses a partir de cintas que van desde The Maltese Falcon (1941) de John Huston hasta Touch of Evil (1958) de Orson Welles. Pero ahora sabemos que en el arte en general, y en el cine en particular, estos temas y sensibilidades nunca fueron exclusivos del canon estadounidense, sino que siguen siendo características de la modernidad misma desde el final de la Primera Guerra Mundial.
Al igual que Hitchcock, Wilder, Preminger o Ray, los cineastas japoneses también se vieron seducidos por una actitud pesimista frente a la vida, realizando historias a veces críticas, generalmente frías, en torno al crimen y los reinos más oscuros del sexo y la violencia. Se aventuraron en narraciones poco ortodoxas resistiendo el sentimiento y la censura, atraídos por la ambigüedad de los motivos humanos. A final de cuentas, el cine negro japonés no es más fácil de definir que sus homólogos occidentales. Tal como los ejemplos estadounidenses abarcan otros elementos de westerns, thrillers sobre crímenes e historias de detectives, sus equivalentes japoneses abarcan una gama similar y muchas veces son difíciles de clasificar como tales en sus propios términos. En este Top #CineSinCortes enlistamos algunos de los ejemplos más claros entre esta ola de obras maestras modernistas, historias de culpa y desesperación que se convirtieron en la mirada cruda al corazón oscuro de un país que tuvo que forjarse una nueva identidad tras la derrota.
El ángel borracho (Yoidore tenshi, 1948)
Ninguna introducción al noir japonés estaría completa sin un reconocimiento a las oscuras obras del más aclamado director de Japón, Akira Kurosawa, que, aunque es sobre todo reconocido por películas de samuráis como Yojimbo (1961) y dramas tranquilos e introspectivos como Vivir (Ikiru, 1952), también filmó algunas de las historias más decadentes que terminaron por arraigar la noción de una versión específicamente japonesa del cine negro. En El ángel borracho el gran Takashi Shimura interpreta a un médico desaliñado pero compasivo que critica tanto las condiciones insalubres de los barrios marginales de Tokio, como la estupidez de los japoneses que siguen esclavizados por lo que él llama "esa mierda de la lealtad feudal". Una noche saca una bala de la mano de un yakuza (típico mafioso japonés) y le diagnostica tuberculosis, desencadenando una relación volátil en la que el doctor, ese “ángel” malhumorado, intenta convencer al matón orgulloso y autodestructivo de que cambie sus costumbres.
El yakuza es interpretado por Toshirô Mifune en esta que fue su primera de dieciséis películas bajo la dirección de Kurosawa. Aquí su personaje es trágico, incluso patético, pues su fe en el código de honor y lealtad de la yakuza es destrozada al darse cuenta de que su jefe lo ve como un peón prescindible. Es así como este personaje acaba por convertirse en un poderoso representante de una sociedad japonesa herida y confusa que quizá necesitaba ser curada de sus delirios.
El perro rabioso (Nora inu, 1949)
En El perro rabioso Toshiro Mifune interpreta a Murakami, un novato detective de homicidios al que le roban la pistola a bordo de un abarrotado autobús urbano. En medio de una ola de calor húmedo que azota Tokio, el avergonzado policía se mueve frenéticamente a través de los barrios marginales de la ciudad mientras el arma perdida empieza a vincularse a múltiples delitos, acrecentando su sentimiento de deshonor.
Para Kurosawa el Tokio contemporáneo siempre fue un escenario interesante, aunque sus películas sobre temas modernos tienden a ser menospreciadas frente a sus dramas feudales como Los siete samuráis (1954). Pero aquí el director se da todo el gusto en una secuencia donde, como nadie antes, filma en locaciones alrededor de los mercados negros de los barrios de Asakusa y Ueno, y logra una de las mayores evocaciones del shitamachi (literalmente "barrio bajo"), la parte más vulnerable de la ciudad, un laberinto de callejones estrechos y destartalados plagado de multitudes que se arremolinaban entre prostitución y puestos de comida en mal estado. El calor sofocante, un protagonista más en este filme, parece disolver y difuminar las imágenes durante este montaje hipnótico y caleidoscópico.
Flor pálida (Kawaita hana, 1964)
"Es tan inútil.”
"Sí, lo es."
Este no es el diálogo de dos adolescentes franceses aburridos vestidos de cuellos de tortuga negros. Se trata de un breve intercambio entre Saeko, una hermosa adicta al juego en busca de emociones, y Muraki, el yakuza exconvicto que la ama; los personajes principales de esta cinta del director Masahiro Shinoda que hace un retrato del hastío del inframundo japonés. Shinoda es uno de los cineastas clave de la nueva ola japonesa. Hizo películas de varios géneros, pero en esta película arma un filme modernista en el que vemos varias secuencias de sueños repletos de drogas y los rituales repetitivos de los garitos de juego que la pareja frecuenta.
El tono sombrío y existencial de esta película se establece desde la primera escena. En voz en off, Muraki explica rápidamente que acaba de salir de prisión después de cumplir su condena por matar a otro hombre. Todo este sórdido asunto lo ha dejado con una visión del mundo particularmente nihilista. Le quitó la vida a un hombre, pero el resto del mundo siguió adelante. La vida es indiferente para quienes la viven. Sin embargo, en el momento en que Muraki pone los ojos en Saeko en el garito de juego, el gánster se esfuerza por cambiar su destino y mantenerla a salvo. Pero lo que a primera vista parece una relación redentora, acaba llevándolo de vuelta hacia el delito y muchas más muertes. Aquí los motivos representativos del noir son claros, desde el retrato de los rincones nocturnos y desiertos de la ciudad de Yokohama, hasta el romanticismo melancólico de la codependencia platónica de los protagonistas.
La Colt es mi pasaporte (Koruto wa ore no pasupoto, 1967)
Dirigida por Takashi Nomura, esta película también es un excelente lugar para comenzar a sumergirse en el cine negro japonés que, aunque culmina con un gran final lleno de acción, acaba siendo una obra curiosamente contemplativa. Filmada en blanco y negro de alto contraste esta película combina tanto elementos del cine negro como del spaghetti western, algo que la hace muy particular. Nomura presenta la historia de un sicario metódico, sombrío y solitario (interpretado por el popular actor Joe Shishido), que es contratado por una pandilla para eliminar a un jefe criminal rival, pero después de que él ataca y mata a su objetivo, sus empleadores lo traicionan y entregan al otro bando, haciendo que sus planes de escabullirse del país con su socio, Shun, se vean frustrados. No hay mayor problema con La Colt es mi pasaporte: surge un problema, Shishido lo maneja, recoge los pedazos, limpia las huellas dactilares y da el siguiente paso. No hay lugar para el error, la ira o el romance, incluso si los tres se presentan. Solo hay que hacer el trabajo. Por eso, Takashi Nomura tuvo un éxito fantástico creando una de las mejores películas de crimen japonesas de la década de los sesenta. También es importante aquí la banda sonora de Harumi Ibe, que a base de armónica y metales toma prestado claramente de las composiciones de spaghetti western de Ennio Morricone, casi a manera de que no nos equivoquemos: Joe Shishido tiene el mismo molde cínico y honorable que el solitario anónimo de Clint Eastwood.
Crepúsculo de Tokio (Tokyo boshoku, 1957)
Dentro del noir japonés no todo son yakuzas, balazos y criminales, también hay crudos retratos de la juventud alienada durante la posguerra como las que hizo el venerable director Yasujirô Ozu. Quizá la más sombría entre estas sea Crepúsculo de Tokio, la cual está ambientada en gran parte de noche y llena de imágenes desoladas de la ciudad. Aquí la protagonista es una joven, la problemática estudiante universitaria Akiko (Ineko Arima) que ha quedado embarazada de un novio egoísta e inmaduro, y debe buscar un aborto. A pesar de las circunstancias, es difícil empatizar con Akiko que se la pasa malhumorada, huraña y descargando su infelicidad con todos, incluso con su hermana mayor, interpretada por la santa y adorada Setsuko Hara, con quien es especialmente cruel en ocasiones. Pero lo que retrata genialmente Ozu es el contexto tan sombrío de la joven, aportando profundidad emocional y peso filosófico a este melodrama familiar turbulento y sombrío, pues al final de cuentas Akiko vive en un mundo helado e implacable, durante una época que marcó la ruptura de la familia japonesa. El padre de estas dos hermanas poco a poco se da cuenta de que sus hijas son infelices en el amor, una por encontrarse en un matrimonio arreglado, la otra, Akiko, por buscar el afecto de un bueno para nada que no se interesa en ella; y él mismo carga con profundos secretos sobre sus hijas. Ozu revela la corrosión emocional causada por mantener un frente valiente frente a los problemas y proteger a los niños de problemas más oscuros, incluso aquellos relacionados con su propio pasado. Al final de la película, toda la sociedad japonesa parece podrida por las mentiras que se hacen pasar por cortesía y decoro.
Mientras que en películas como El perro rabioso el calor abrasador del verano japonés sirve como metáfora de las fuerzas de la disolución moral, en esta película todos tienen frío todo el tiempo: usan abrigos en el interior, se acurrucan alrededor de pequeños calentadores, se quejan del clima. La tristeza lo invade todo como un escalofrío que se filtra en los huesos, los personajes viven con una soledad y un aislamiento aplastantes. Pero la causa no es la singular situación de posguerra de Japón, es simplemente la condición de ser humano en el mundo moderno.